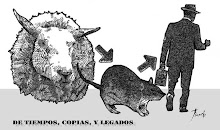Hace unos años un hombre compró por un precio ridículo un ejemplar de la Biblia de Gutenberg en el sótano de una vieja librería de la calle Corrientes, en pleno corazón de Buenos Aires. Perdida entre una pila de libros descascarados los esperaba la famosa impresión conocida como Biblia de cuarenta y dos líneas. A ninguno de nosotros puede dejar de asombrarle que algo así pueda suceder. Es una pena no haber sido el afortunado protagonista del hallazgo de ese incunable, hecho improbable pero no imposible.
Hace unos años un hombre compró por un precio ridículo un ejemplar de la Biblia de Gutenberg en el sótano de una vieja librería de la calle Corrientes, en pleno corazón de Buenos Aires. Perdida entre una pila de libros descascarados los esperaba la famosa impresión conocida como Biblia de cuarenta y dos líneas. A ninguno de nosotros puede dejar de asombrarle que algo así pueda suceder. Es una pena no haber sido el afortunado protagonista del hallazgo de ese incunable, hecho improbable pero no imposible.Fuera del exclusivo ámbito de los incunables, en la actualidad existe un amplio mercado para los buscadores de rarezas. En la ciudad de Buenos Aires hay polos bien marcados: las nutridas plazas domingueras del barrio de Chacarita, las ferias vecinales de Flores, los exclusivos negocios de anticuarios en San Telmo. Pero el lugar más emblemático de la ciudad en ese campo de acción es el Mercado de las Pulgas, ubicado en el límite entre Palermo y Colegiales, un gigantesco galpón de una hectárea perforado por angostos pasillos que forman un ordenado laberinto a través del cual podemos acceder a los más disímiles negocios de antigüedades.
La atracción del Mercado son las antigüedades, pero no necesariamente encontraremos allí sólo piezas de museo: con total desparpajo conviven piezas de fina porcelana china con cepillos de alambre, o collares de plástico de los hippies años setenta con refinados muebles de estilo. Nada es demasiado extraño para estar aquí. Junto a una caja de cartón repleta de discos de vinilo de los años ochenta, reposa dentro de un estuche de madera una cuchara de albañil con una inscripción tallada en ella: es la cuchara con la que se colocó la piedra fundamental del estadio de fútbol de Vélez Sársfield, institución futbolística emblemática nacional, en el año 1947. Poco más allá, decenas de antiguos reproductores de cassette y álbumes de fotografías antiguas. Los elementos se apilan, se cuelgan, se apoyan, se hacen lugar los unos entre los otros.
Vemos una mesa redonda de madera, sus patas torneadas achatadas levemente en su base, una rosa de los vientos calada en el centro, la moldura perimetral en perfectas condiciones. Preguntamos el precio. No está nada mal considerando el de una mesa nueva de características similares. Es exactamente lo que estamos buscando.
Le decimos que la mesa es preciosa, le agradecemos su amabilidad, y nos dirigimos a la salida, permitiéndole al vendedor que haga su trabajo, comenzando el juego: nos detiene, nos dice que podemos conversar el precio, que ha visto que somos la clase de personas que cuidarían de un mueble de tal calidad, que no le gustaría que se lo llevara cualquiera, que si él tiene un local en el Mercado de Pulgas no es sólo por el dinero, sino también por su amor a las antigüedades. El “tira y afloje” dura sólo unos minutos, al cabo de los cuales nos hacemos de la mesa por algo más de la mitad de su valor real.Seguimos paseando, mirando, hurgando, tocándolo todo ante la mirada benévola de los dueños de cada puesto, que saben bien qué buscamos: el valiosísimo incunable ajado mimetizado bajo una pila de libros viejos.
Pablo Franchi (Publicado en Noticias Libres - Arkansas, USA - julio 2008)